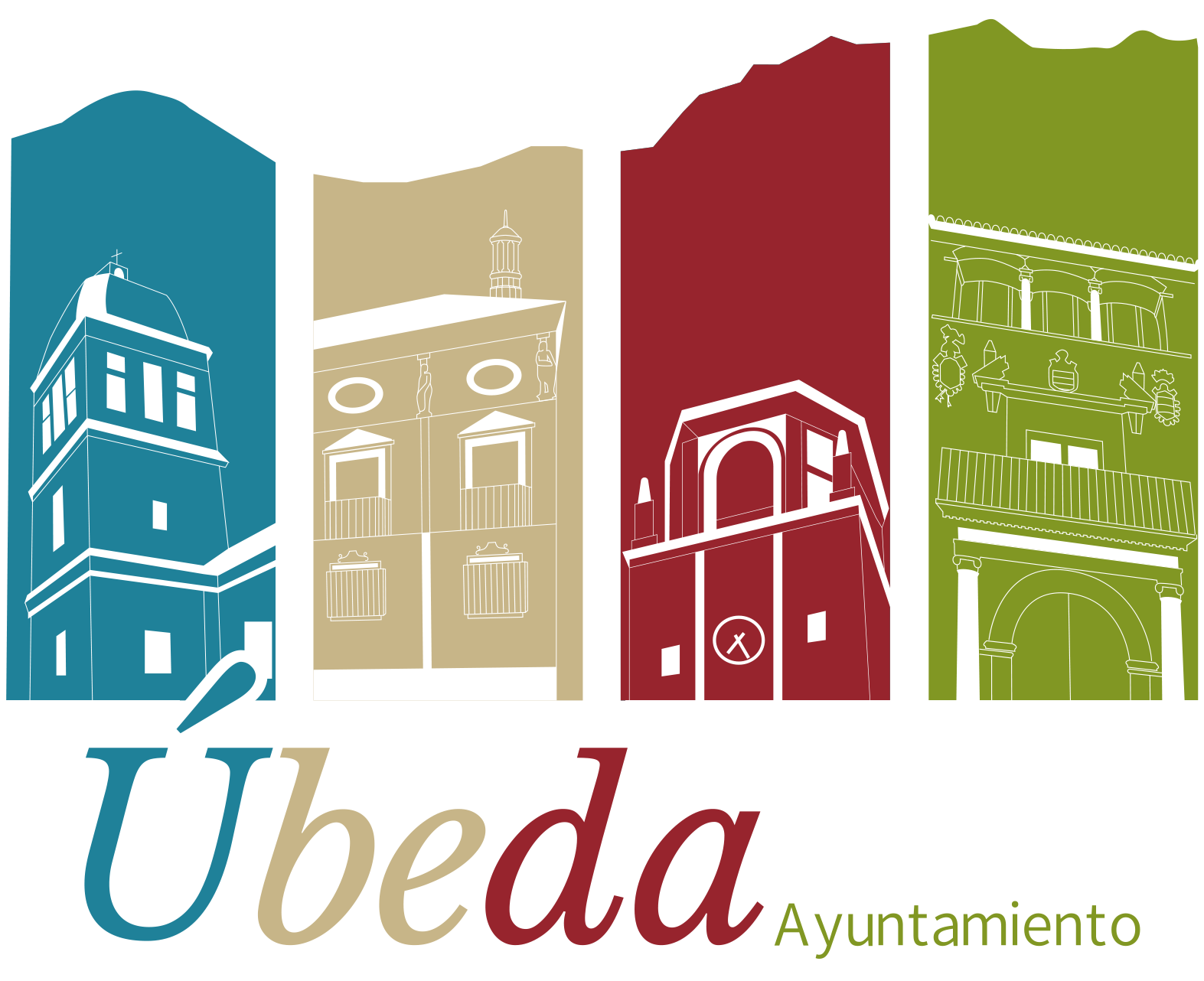Noticias
Artículos
Podcast
Tintín se lo dio todo y se lo quitó todo. Le confirió la gloria y la fortuna, pero también le retiró la ilusión de una vida feliz, placentera y despreocupada. Sin fatiga creativa y sin la presión, a ratos insoportable, provocada por una legión de lectores que llegaría a devorar más de 250 millones de álbumes. Por ese motivo, por lo menos en dos ocasiones, Hergé estuvo a punto de mandarlo todo al garete. La primera, sobradamente conocida, fue después de la Segunda Guerra Mundial, traumatizado por las acusaciones de “colaboración pasiva” por haber trabajado para el diario Le Soir, controlado por el ocupante alemán.
La segunda ha sido menos documentada: tuvo lugar a principios de los sesenta, cuando el dibujante sopesó abandonar el cómic para iniciar una segunda carrera como pintor abstracto. El resultado de ese breve paréntesis cuelga en la primera sala de la gran exposición sobre el genio creativo de Hergé que se inaugura este miércoles en el Grand Palais de París: siete cuadros de los cerca de cuarenta que pintó entre 1960 y 1963.
Hergé llegó a tomar clases de pintura junto al artista belga Louis Van Lint para familiarizarse con el lenguaje de la abstracción. Firmó lienzos llenos de siluetas de colores, sinuosas y flotantes, en las que se detecta la huella de su admirado Miró, pero también la de Klee, De Staël o Poliakoff. Para su desgracia, este esforzado copista no poseía el genio de ninguno de ellos. “Al no estar satisfecho con el resultado, terminó dejándolo correr. Pero Hergé no fue solo un pintor en sus ratos libres. Si no hubiera creído tener algo que decir, no se habría dedicado tan seriamente a la pintura. En sus cuadros se detecta una voluntad de resolver problemas de tensión, armonía y cromatismo”, explica desde Bruselas uno de sus biógrafos, Philippe Goddin, que fue secretario general de la Fundación Hergé hasta 1999.
Los cuadros fueron descubiertos durante la primera mitad de los noventa por la viuda del dibujante, Fanny Vlaminck, embalados en papel madera por su autor. Los metió en su coche y acudió a enseñárselos a un grupo de íntimos, entre ellos el mismo Goddin y el gran crítico de arte Pierre Sterckx. “Hergé siempre juró que los había destruido. Si los guardó, será porque les prestaba cierta importancia”, sostiene Goddin. Entre otras cosas, la pintura fue una manera de evadirse ante un personaje que le tiranizaban. Para demostrarlo, ahí está la conocida caricatura que Hergé firmó en la posguerra, en la que se autorretrató como un hombre abrumado y encadenado a su escritorio, mientras Tintín le observa con rictus hostil y un látigo en la mano. “Tintín y Hergé fueron como un viejo matrimonio, tuvieron altos y bajos. El dibujante intentó escapar varias veces, pero siempre acabó entendiendo que estaba condenado a regresar a Tintín. Sabía que era la forma ideal de expresar su visión del arte y del mundo. Por suerte o por desgracia, la encontró cuando tenía solo 22 años”, explica el comisario de la muestra en el Grand Palais, Jérôme Neutres.
El experimento coincidió con una especie de segunda juventud. A los 53 años, Hergé acababa de dejar a su esposa tras casi tres décadas de matrimonio, para vivir un nuevo amor junto a Vlaminck, una colorista veinteañera que trabajaba en su estudio. Tras muchas dudas y un pronunciado sentimiento de culpa, fruto de su moral católica de boy scout, el dibujante abandonó la guarida familiar. Empezó a frecuentas las galerías de arte y a aficionarse a la pintura contemporánea, hasta constituir una impresionante colección en la que figuran inesperados vanguardistas como Lucio Fontana, Jean Dubuffet, Roy Lichtenstein o Sol LeWitt, algunos de ellos expuestos en otro rincón del Grand Palais. En la sala contigua, suena un tema de David Bowie, al que dicen que Hergé solía escuchar mientras dibujaba.
“Su estilo gráfico y narrativo revolucionó el cómic, pero se acabó convirtiendo en un lastre. Hergé sintió la necesidad de expresar cosas distintas, saliendo de un modo de expresión que muchos seguían considerando infantil y menor”, apunta la historiadora del arte Cécile Maisonneuve, asesora científica de la exposición. El experimento terminó en fracaso. “El cómic es mi único medio de expresión. ¿Qué más tengo a la disposición? ¿La pintura? Tendría que consagrarle mi vida. Y al tener solo una, y ya bastante avanzada, tengo que escoger: o la pintura o Tintín, pero no los dos”, terminó aceptando Hergé a principios de los setenta. Pese a todo, los ecos de ese periodo resuenan en su última obra, Tintín y el Arte-Alfa, inacabada e inspirada en la historia de Fernand Legros, marchante condenado por vender falsificaciones. En el libro, el capitán Haddock adquiría una obra contemporánea para exhibirla en el castillo de Moulinsart: una hache de plexiglás firmada por el artista jamaicano Ramo Nash. Mientras, el villano de la historia pretendía matar a Tintín cubriéndolo de poliéster líquido y transformándolo en una de las conocidas compresiones del escultor César Baldaccini. Un final que habría sido significativo: el arte intentaba matar al cómic, pero al final no podía con él.
“ENFRIAR EL DIBUJO”: ASÍ NACIÓ LA LÍNEA CLARA
La exposición en el Grand Palais, que permanecerá abierta hasta el 15 de enero, recorre la influencia de las distintas disciplinas artísticas en los cómics de Hergé, como la literatura (su afición por las intrigas y atmósferas novelescas) y el cine (su gusto por la elipsis, el macguffin y los gags de película muda). Sin olvidar el grafismo: su experiencia en publicidad le hizo priorizar la simplicidad y la claridad del mensaje que aspiraba a transmitir, y también la limpidez gráfica que dará lugar a la llamada línea clara, de contornos marcados con líneas negras y bloques de color sin claroscuros ni degradados.
Sin embargo, decenas de dibujos preparatorios para sus álbumes revelan las horas de trabajo que se encontraba detrás de su trazo decidido y aparentemente espontáneo. Hergé no dibujaba de un tirón, sino que multiplicaba croquis y esbozos, que revelan a un genio algo torturado. “Dibujo con el lápiz, y luego tacho, y vuelvo a empezar hasta que esté satisfecho. A veces, hasta agujereo el papel de tanto trabajar sobre un personaje”, sostiene Hergé en una cita inscrita en una de las paredes de la muestra. Sus viñetas, que se contaban a 700 por álbum, eran una versión pasada a limpio de ese largo proceso creativo. Hergé lo llamaba “enfriar el dibujo”. Para este antiguo boy scout, reconocido católico y conservador, la tensión entre la pulcritud de la superficie y las pulsiones oscuras era un asunto tan formal como moral. Hergé fue partidario de un orden que lograra suprimir el ruido ambiente, que no era capaz de soportar. Una anécdota incluida en la reveladora biografía que Pierre Assouline publicó en 1996 da fe de ello. A finales de los 40, el dibujante decidió adoptar un niño. Terminó devolviéndolo pocas semanas más tarde, argumentando que causaba demasiado alboroto.
La exposición no se detiene demasiado en los capítulos más conflictivos de su biografía. Pasa de puntillas sobre el peor: su actitud durante la invasión nazi, entre la indiferencia y la colaboración, y su estrecha relación con su mentor Norbert Wallez, un religioso que abogó por anexionar Bélgica a la Renania alemana y fue condenado tras la Liberación. En ese aspecto, Hergé es un personaje indescifrable: antes de la guerra firmó un par de viñetas antihitlerianas, pero después exhibió algún tic antisemita: en La estrella misteriosa, publicado durante la guerra, el villano es un banquero judío de pronunciada nariz. Y los hombres que participan en la expedición científica proceden de países alineados con Alemania o bien neutrales, como Suiza, Portugal y España (el doctor “Porfirio Bolero y Calamares, de la Universidad de Salamanca”). “Esta es una muestra consagrada al Hergé artista. No es una exposición biográfica ni un tribunal histórico. Hemos querido analizar su imaginario, su estilo y su arte, y no sus opiniones políticas ni lo que sucedía dentro de su cama”, se defiende el comisario de la exposición, Jérôme Neutres. Se diría que, como el propio autor, la muestra también ha querido “enfriar el dibujo”.