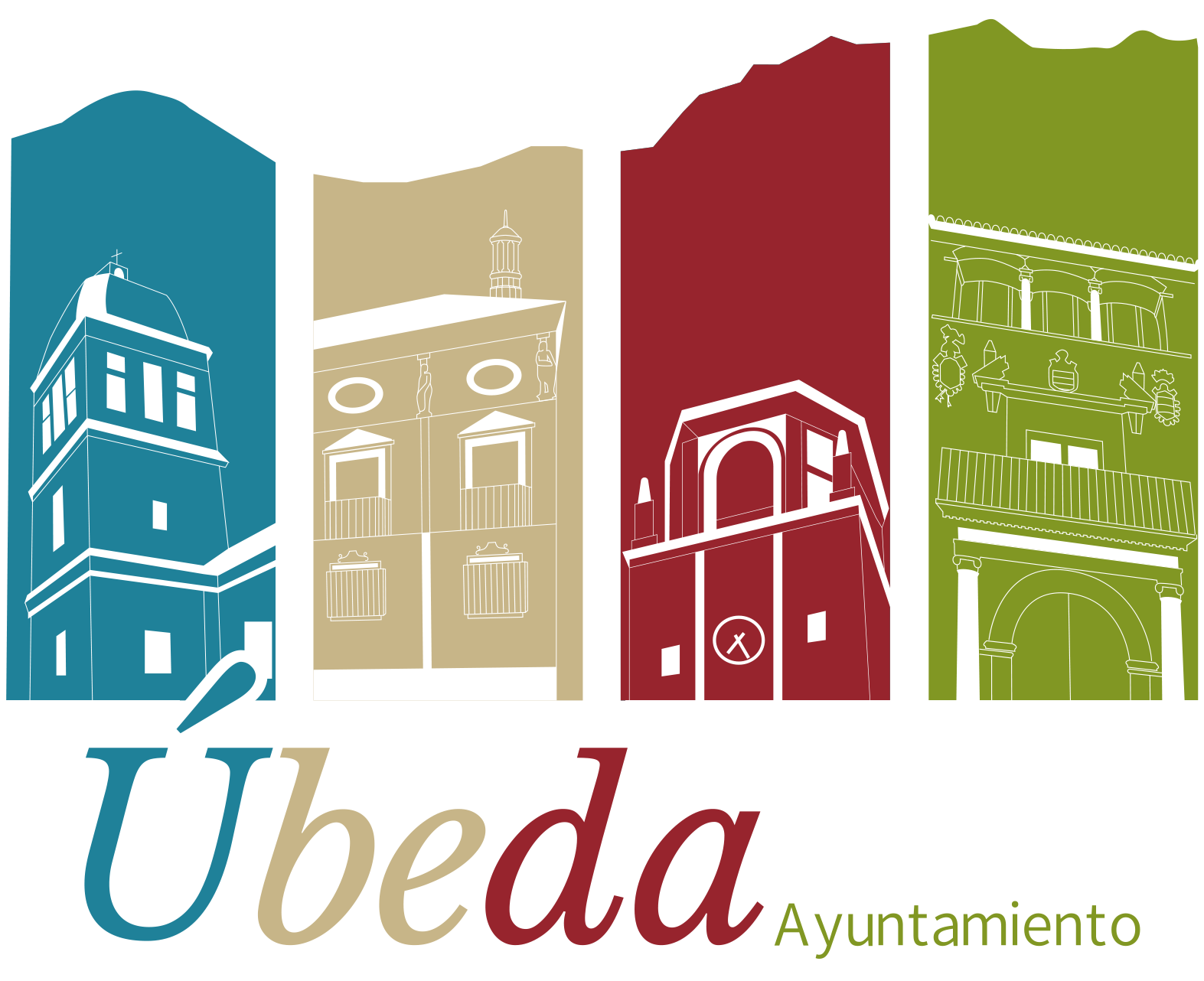Noticias
Artículos
Podcast
El País:Rao Pingru, el dibujante que narró en cómic un siglo de vida en China
Ahora que lo pueden tener todo no quieren perder la memoria”. Rao Pingru (Nanchang, 1922) interpreta así el éxito de su autobiografía: La historia de Pingru y Meitang (Salamandra). Jamás soñó con el reconocimiento internacional porque ni siquiera se imaginó publicándola: “Cuando mi mujer murió, quise contar nuestra vida a mis hijos y nietos. Nada más”.
Pingru y Meitang, su esposa, llegaron a Shanghái a finales de 195o. Primero se instalaron en una habitación alquilada y en verano de 1952 se mudaron al piso de 36 metros cuadrados y dos habitaciones donde el matrimonio y sus cinco hijos vivirían durante 51 años. En aquel momento, en la ciudad solo había un rascacielos, el Park Hotel. Hoy convive con cientos. Con cerca de 24 millones de habitantes, Shanghái es la urbe más poblada de China. Por eso cuesta hacerse una idea de cómo era cuando se mudaron para que él trabajara como contable y corrector en la editorial de su tío. “Fue la época más feliz de mi vida: ganaba dinero y no pasaba escasez”, recuerda tomando un té en el piso de su hijo pequeño, Shunzeng.
Aquella felicidad duró poco. En 1956, siete años después de que se proclamara la República Popular, la editorial fue nacionalizada y, en 1958, él enviado a un campo de reeducación, denominación utilizada durante la Revolución Cultural para aludir a los campos de concentración concebidos por Mao Zedong para sus purgas políticas. En la guerra civil que enfrentó a los partidos nacionalista y comunista, Pingru había luchado en el bando perdedor, así que fue enviado, sin juicio previo, a la provincia de Anhui. La primera década la pasó en la brigada de excavaciones, después trabajaría en una fábrica de piezas de transmisión para coches. Durante los 22 años que duró la separación, Pingru y Meitang tan solo se veían dos semanas al año, cuando él volvía a Shanghái para celebrar con su mujer y sus hijos el Año Nuevo. En 1979, meses antes de que naciera su primer nieto, regresó a casa para quedarse. La familia lo festejó en el estudio de un fotógrafo. Un dibujo del libro recrea ese momento. Los dos ya tenían el pelo cano.
A sus 96 años, Rao Pingru muestra una agilidad, mental y física, sobresaliente. Cocina, toca el piano, dibuja y ha escrito otro libro. “Pero mis hijos ya no me dejan ir en bicicleta”, se lamenta. Su hijo pequeño explica que se lo prohibieron cuando pedaleó 20 kilómetros para comprar pastelitos de arroz rellenos de carne. “Perdió la llave del candado y apareció cargando la bicicleta sobre los hombros”. Shunzeng tiene 64 años y es psiquiatra. También fue enviado al campo para su reeducación cuando tenía 15. El Partido Comunista exigía que los estudiantes trabajaran la tierra. La mayoría de sus pacientes son jóvenes: “O están deprimidos porque no les gusta lo que ven, o sufren ansiedad porque no llegan donde quisieran”.
Pingru asegura que nunca se deprimió. “Cambiamos nuestra identidad”. Y aclara que aprendió inglés en aquella época. “Cada día memorizaba una frase. Cuando recordé 408, fui capaz de hablar”. La dureza de los trabajos forzados variaba según la provincia: “En Anhui no abusaban de ti. Te dejaban decidir si podías cargar 30, 40 o 50 kilos. Cuando descubrieron que sabía escribir me pusieron a redactar artículos”.
—¿Y qué escribía?
—Historias de gente que trabajaba mucho.
—¿Propaganda? [risas].
—Sí, sí, propaganda.
Su carácter fue su salvación. “En el campo muchos se suicidaron. No soportaban la perspectiva. No se nos permitía estudiar, pero yo tenía un libro en inglés. Estoy más cerca del lado luminoso que del oscuro. Siempre creo que todo mejorará”.
¿Cómo lograba ser tan optimista? “Cuando me alisté con 18 años pensé que estaba salvando a mi país de los invasores japoneses; luego, de los comunistas insurrectos de Mao Zedong. No sabía diferenciar entre los nacionalistas del Kuomintang y los comunistas. No supimos que estábamos en uno de los bandos hasta que se enfrentaron. Quise luchar por China, no contra los chinos. No me sacrifiqué por mantener mis privilegios, creía que luchaba por mi país. Saqué fuerza de saber que no había hecho mal a nadie. No poseo una gran casa ni coches, pero he tenido una mujer que me comprendió. Y puedo escribir y dibujar. No soy un inútil. Sabía que, si lograba sobrevivir, vería la luz. La única libertad que necesito es la mental”.
Hace un año, Rao Pingru salió por primera vez de China. Viajó a Francia para presentar su libro en el festival de Angulema, el salón del cómic más importante del mundo. Fue el invitado de honor. “La comida y las costumbres son distintas, pero el sentido común es el mismo: nos gusta la paz y la amistad”. De repente, se le iluminan los ojos y pregunta:
—¿Franco fue bueno o malo?
—Fue un dictador.
—¿Qué quiere decir?
—Dio un golpe de Estado. No fue elegido.
—La democracia es una ilusión, algo relativo.
—¿Ha tenido problemas por publicar el libro?
—No. Es la verdad. El antiguo Gobierno comunista hizo cosas duras, pero también cosas buenas. Mi hijo se perdió cuando tenía cinco años y la policía lo encontró.
—¿Todo está bien entonces?
—No todo. Tenemos ladrones. Incluso asesinos. Pero no aquí, en el campo. En Shanghái no porque es una ciudad internacional. Progresamos.
—El Gobierno comunista quiso convencer a su mujer de que se divorciara de usted.
—Pero ella dijo que yo no era ni ladrón, ni asesino, ni traidor, ni mal marido. Cuando la conocí era rica y luego trabajó hasta que el cuerpo le aguantó. Creíamos el uno en el otro. Eso nos salvó. Mi madre era budista y nos enseñó que debíamos ayudar a la gente pobre. Eso también nos salvó. Siempre supimos convivir.
Estos días Rao Pingru convive con su hijo y su nuera en un piso de unos 100 metros cuadrados. También viven allí su nieta y su marido. Lo conoció gracias al abuelo: “Es cámara de televisión y vino a filmarme. Mi nieta de 32 años, que nunca había tenido novio, se enamoró”. Los tiempos han cambiado, a Pingru le buscó esposa su padre. “Meitang era la hija de su íntimo amigo”.
De niño, Rao Pingru vivía en Nanchang, capital de la provincia de Jiangxi, en una casa con seis patios y una habitación para el culto budista. Tenía criados, un salón para recepciones, un despacho para su padre, abogado, y un jardín del que su abuela cogía flores para freírlas. En el libro revela su recuerdo más antiguo: la ceremonia del despertar. Los sirvientes lo hacían a las tres de la madrugada. Sus padres y su preceptor aguardaban ante un retrato de Confucio. Sobre la mesa: un pincel, papel, una barra de tinta y una piedra de entintar. El preceptor guio su mano para trazar unos caracteres sencillos. Cuenta también que, a pesar de que tenían criados, desde los ocho años era él quien servía el arroz a sus padres. ¿Se han perdido esas tradiciones? “Sí. Éramos ricos, pero la riqueza no puede atontarte. Ahora los padres sirven a sus hijos eternamente”. ¿Sucede porque solo tienen un hijo? “Ahora se puede tener dos, pero están mimados. De pequeños aprendíamos de Confucio y Mencio que la tolerancia es la principal virtud. También que la felicidad está en el interior. El comunismo trataba igual a hombres y mujeres. Su ideario es la igualdad. Pero ha habido también miseria generalizada”.
—¿Cuándo cambió todo eso?
—Cuando China se abrió al mundo, en 1978. Den Xiaoping trajo la libertad.
—¿Qué pasó entonces en la plaza de Tiananmen 10 años después?
—No recuerdo ese incidente.
—Fue portada en los periódicos.
—No sé de qué me habla. Nuestra vida mejoró. No solo la mía. Se revisaron casos de miles de personas. Los viejos oficiales del Partido Comunista fueron sustituidos.
Así es Pingru. Cuando se le pregunta si es libre responde: “Soy feliz”. Y añade: “La tradición china hace que cuando uno muere se escriba un epitafio en dos columnas. Tengo el mío preparado”. Lo canta y luego lo traduce: “Cuando nuestra nación estaba en peligro abandoné la academia. Fui a la escuela militar de Huangpu y me convertí en soldado. Fui a la batalla y luché contra los japoneses. No temí dar la vida por mi país”. Luego hace una pausa y canta la segunda columna: “Ahora soy viejo y feliz. La nación china está en una época próspera con un Gobierno cercano a la gente. Por eso sonreiré cuando abandone este mundo”.
“Soy bastante libre”, insiste. “Podemos hablar con los extranjeros como usted. Hasta los ochenta no pudimos. Aquí puedes decir lo que piensas mientras sigas los principios del Partido Comunista”. Pingru observa con desconcierto la nueva sociedadad china. “Los jóvenes han tenido demasiada suerte. No conocen la guerra. Solo quieren divertirse. Antes no teníamos información. Si sabes lo que tienen los demás, quieres tenerlo. Eso genera frustración y ansiedad. Cuando éramos jóvenes, éramos todos iguales. Por eso creíamos en el comunismo. Ahora hemos perdido ideales. Nuestra vida física es mejor. Pero la mente es más débil, y la vida espiritual, más pobre. Confucio dijo que todo el mundo quiere ser rico y poderoso, pero que, si ese objetivo se alcanza de manera deshonesta, arruina a las personas”.
Según Pingru, cada generación pierde y gana algo. “Nosotros nos movíamos en bicicleta o en autobús. Hoy mis hijos y nietos conducen”. Al escuchar que en Europa estamos dejando el coche y regresando a la bici, asiente: “Vamos 20 años por detrás. Esta es una etapa de transición y la gente quiere conseguir cambios inmediatos. Pero los cambios reales no son así. Aunque llegan novedades como el teléfono inteligente”. Él no tiene. “Por miedo a que me genere adicción. La gente no lo suelta”.
Cuando me despido y me calzo junto a la puerta, pregunto si es habitual que cuando uno entra en una casa china se quite los zapatos, como en Japón. “¿Sabe por qué Japón es un país tan fuerte?”, pregunta retóricamente, “porque primero aprendieron de nosotros, y luego, del mundo occidental. Y prosperaron. Así es la vida”.
—Antes de que la dibujara, ¿sus nietos sabían cómo había sido la suya?
—En absoluto. Por eso hice el libro. Empecé siendo rico. Luego me llegó una vida dura. Ahora soy una persona corriente con una existencia plena. El secreto no ha sido la resignación, sino la curiosidad. No he dejado de aprender. Uno educa con lo que hace, no con lo que dice. Pero hoy todo el mundo tiene prisa y todo parece tener la misma importancia, pero lo más importante es la memoria. Si pierdes dinero, puedes volver a conseguirlo. La memoria es otra cosa. Si se pierde, desapareces como persona.